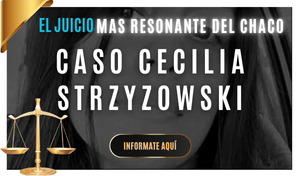Aquel mediodía de verano, Pablo se subió a su auto con la idea de darle una sorpresa de cumpleaños a su papá, que vivía en otra provincia. Pero nunca llegó a destino, porque la noche y una lluvia intensa cambiaron los planes de todos. La historia de un abogado cordobés y una familia incapaz de tolerar la muerte de otro hijo
Es el 22 de enero de 2015, Pablo tiene 37 años, una esposa y dos hijos pero se sube a su auto solo. Está en Córdoba Capital, donde vive, a punto de emprender un viaje de 2.000 kilómetros hasta la provincia de Santa Cruz, donde vive su papá, que en dos días cumplirá años. Su papá no sabe que está yendo: es una sorpresa, o se supone que va a serlo. Un regalo de cumpleaños pero también un viejo deseo de Pablo, que por primera vez en su vida va a tener a su papá, durante unos días, sólo para él.
Pablo Giesenow se crió en Viamonte, un pueblo situado al sur de la provincia de Córdoba, de esos que respiran alrededor de una misma columna vertebral: las vías del ferrocarril. “Yo era el segundo de siete hermanos. Mi papá era el médico del pueblo pero también el intendente. Iba a su despacho en la municipalidad con la chaqueta blanca porque nunca sabía dónde iba a terminar atendiendo a alguien. Su auto estaba siempre con las llaves puestas, él era el médico que salía corriendo cuando a alguien del pueblo le pasaba algo”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQG3Q24CZZCTDLSGNE5AFQAOAY.jpg)
No había en Viamonte otro deporte para los varones más que el fútbol y Pablo se crió en la década del 80 corriendo atrás de una pelota. Siguió jugando después, de hecho se anotó en cuanto torneo hubo cuando se mudó a Córdoba Capital para estudiar Derecho. “Era malo pero insistidor”, se ríe ahora detrás del escritorio de su despacho.
Es temprano, es verano y Pablo está solo como aquel día de enero en el que se subió a su Chevrolet Astra. La diferencia es que, debajo del escritorio, hay dos prótesis en el lugar en el que antes cruzaba las piernas. “Te cuento esto del fútbol -sigue, mientras sorbe otro mate- porque, según los médicos, el deporte me mantenía bien físicamente y eso hizo que yo pudiera sobrevivir al corte del guardarrail que, además de llevarme las dos piernas, me hizo perder casi cuatro litros de sangre”.
La muerte que no tiene nombre
Su papá, Juan José Giesenow, fue intendente y médico del pueblo en simultáneo desde los 80 y durante más de 20 años. Pero fue en 1997 que ocurrió la tragedia familiar que desmoronó, como un alud, al pueblo.
“Yo me había ido a estudiar a Córdoba Capital con dos de mis hermanos”, recuerda Pablo. “Yo veía sangre y me desmayaba, así que me anoté en Derecho. Mi hermana Ana Laura y Juan, el mayor, siguieron el legado familiar y se anotaron en Medicina”. Eran poco más que adolescentes ese fin de semana que los hijos volvieron juntos al pueblo para asistir a un bautismo. El sábado brindaron, bailaron, se sacaron fotos con el bebé en cuestión; el domingo comieron pastas en familia en la casa de la abuela.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TYCIOGOIPJBJ3CBWKONPPISMCI.jpg)
“Ese mismo domingo, mi hermana fue al cementerio del pueblo a llevarle una flor a mi abuelo. También ahí estaba la tumba de otra hermanita, que había muerto a los 20 días de vida. Era como una rutina que ella hacía siempre: se sentaba, se fumaba un cigarrillo y dejaba una flor. Bueno, ese día, frente a esas tumbas y sin ninguna advertencia, decidió quitarse la vida. Se pegó un tiro en el pecho”, cuenta Pablo.
Ana Laura tenía 19 años; Pablo, 18. Y nada, nunca, volvió a ser igual.
Pocos años después de la tragedia, el padre de Pablo dejó de postularse como intendente y se fue junto a su esposa, que es profesora de inglés, a ejercer “como una especie de médico rural” a distintas ciudades pequeñas del país. Vivieron un tiempo Sierra Grande, Río Negro, hasta que se instalaron en Las Heras, una ciudad de 17.000 habitantes en la provincia de Santa Cruz.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VKQW2VMI45AIFOOTPTGUHVTLUM.jpg)
“Venían a visitarnos a Córdoba sí, pero somos tantos que era complicado poder tomar un mate mano a mano, charlar de la vida en exclusividad con ellos, un rato de hijo único, digamos, ahora también estaban los nietos. Entonces cuando cuando llega su cumpleaños número 62 decido hacer este viaje solo, de sorpresa”, enmarca Pablo. “Y ahí pasó lo que pasó”.
Pablo se despidió de sus hijos, que tenían 9 y 13 años, cargó el destino en un GPS satelital y partió de Córdoba al mediodía. Pero algo falló en el GPS, Pablo se perdió y el plan de parar para hacer noche en La Pampa de día y antes del comienzo de la lluvia quedó descartado. El accidente ocurrió en ese contexto: a 20 kilómetros de Santa Rosa, cuando ya había empezado a oscurecer y la ruta había comenzado a inundarse.
“Había poca visibilidad por la lluvia y yo no tenía apuro, así que iba tranquilo, a unos 80 kilómetros por hora. Sin embargo, el auto hizo lo que se llama aquaplaning: patinó sobre el asfalto, empezó a hacer trompos y pegó contra el guardarrail de la mano contraria”, describe. “Ahí es cuando el guardarrail se abre, entra por la puerta del acompañante y atraviesa el auto de lado a lado. Sale por mi puerta y en el trayecto me corta las dos piernas”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/G7OHXMHPRJBZ7LFRUA5DNGCVGI.jpg)
Pablo no perdió la conciencia, pero atrapado en el interior del auto estrujado no terminó de entender lo que estaba pasando. “Veía que la pierna izquierda no estaba, el pie no estaba. Se veía sangre, todo un espectáculo no muy agradable. A la pierna derecha, en cambio, la sentía dolorida, apretada por los plásticos del auto, por la guantera, se me había venido encima la parte del estéreo, pero ¿la verdad? No me di cuenta de que también faltaba”.
Solo, bajo la lluvia y con una doble amputación traumática, se estaba desangrando.
Alguien paró a ayudarlo, él le dictó los teléfonos de sus familiares. Así se enteró su papá de la sorpresa: “No me digas que no lo sorprendí”, se ríe otra vez. Los bomberos llegaron media hora después y una bombera se sentó en el asiento de atrás para calmarlo mientras cortaban las puertas para poder sacarlo. Recién cuando llegó al hospital y escuchó al médico preguntar “¿trajeron los miembros?”, Pablo entendió.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/2CZBLTH4HJDUDOHYN55B7GOZC4.jpg)
Tal vez en cualquier otra familia la doble amputación de un hijo habría sido motivo suficiente para el hundimiento pero por esta habían pasado las muertes de dos hijas.
“Cuando me despierto en el hospital sin las piernas, mi familia me rodeaba. Habían venido de todos lados. Recuerdo que les veía las caras de preocupación pero no de tristeza. Después entendí por qué. Le veía la cara de preocupación a mi viejo, obvio, yo había perdido las piernas, pero es médico así que también tenía la claridad de que me había salvado de casualidad”, sigue. “Mi papá siempre repetía esa frase ‘si alguien pierde a los padres es huérfano, si pierde a la esposa es viudo, pero perder a un hijo no tiene nombre’. Y bueno, no había caras de tristeza porque yo estaba vivo”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OUNRQWRLMBHIVOZDOAULWGBTC4.jpg)
El filo del guardarrail había actuado como una guillotina y había provocado un corte limpio, “traumático pero limpio y a la misma altura, que no me afectó las rodillas, los meniscos, nada”. Pablo estuvo apenas cuatro días internado en La Pampa, otros pocos en Córdoba. Dos semanas después del accidente empezó a hacer rehabilitación y a los 45 días volvió a trabajar a su estudio.
“Todo el mundo se había enterado del accidente, me acuerdo que llamaba a los clientes y del otro lado se escuchaba el silencio, no podían creer que estuviera trabajando”. Tres meses después del accidente, además, se divorció. Más que la historia de un Superhéroe, Pablo había encontrado una fórmula que le servía: “El cuerpo cansado y la cabeza ocupada”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OXGA6GJ2ZFFBNG4D66XWNGCOGM.jpg)
De correr en cualquier cancha, pasó a la vida en silla de ruedas. “Fueron siete meses en la silla, donde sólo podía estar sentado o acostado. Si me preguntabas qué tenía ganas de hacer, no era ni subir una montaña ni correr una maratón ni andar en bicicleta. Me quería parar, aunque fuera un minuto, para lavarme los dientes. Me quería parar para lavarme la cara sin mojarme todo el cuerpo. O sacar algo del freezer. O descolgar una camisa del placard para ir a trabajar”.
Logró pararse con prótesis ese mismo año y, dos años después del accidente, empezó a correr con unas similares a las que usaba el atleta sudafricano Oscar Pistorius, hoy preso por el femicidio de su novia.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LDTFDMEHH5G6NATAKIMWVVZMUQ.jpg)
“Algo que para mí siempre había sido tan simple como correr se había vuelto un desafío enorme. Cuando volví a correr imaginate, daba dos pasos y se me caían las lágrimas. De repente, sentía el viento que me pegaba en la cara, todas sensaciones que antes pasaban desapercibidas”.
Desde entonces, corrió maratones, anda en bicicleta, nada, juega al tenis, subió al Aconcagua y en 2019 fue nombrado Director de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ciudad de Córdoba.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MDKTTS6UPZCH3GUXXKFJUNZ2RU.jpg)
También volvió a ser padre, esta vez de Matilda, una beba de un mes y medio que tuvo junto a su nueva pareja, una joven fonoaudióloga que conoció mientras hacía la rehabilitación, “cuando yo no tenía piernas y tampoco prótesis, la que estaba ahí todos los días sin saber qué iba a poder hacer yo con mi vida y qué no”, dice. Y se despide: “Esa es otra cosa que aprendí después del accidente, a valorar a los equipos que te hacen fuerte: la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Yo me encontré de repente en una situación muy difícil, pero nunca me quedé solo”.